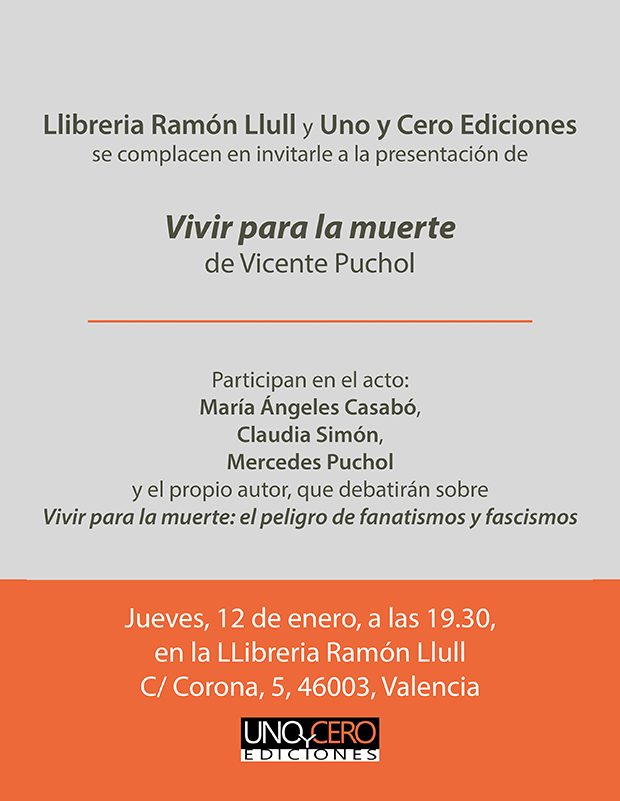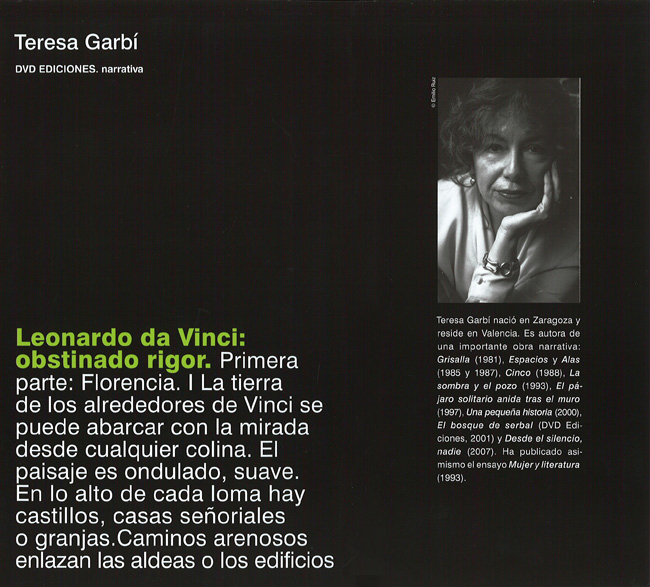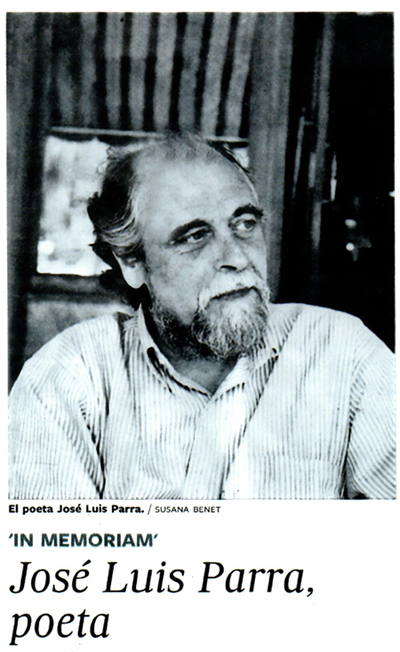En el escenario aguarda la orquesta, apagada, en silencio. Una penumbra se extiende sobre ella, como si hubiese quedado abandonada. En el auditorio, cunde el silencio y, a medida que transcurre el tiempo, se hace más denso. Durante un lapso breve, parece que se ha paralizado la vida, y el mecanismo del tiempo se hubiese roto. La espera, aguardando al director de la orquesta, aprisiona a los espectadores, les impide hablar entre sí, con la mirada puesta en el escenario penumbroso. Una inmovilidad parece haberse apoderado de todo, de los músicos, de los asistentes, de los acomodadores, quietos como estatuas.

Guillermo Martínez siente un suave malestar que le induce a desabrocharse el botón de la camisa, a pesar del nudo de la corbata. Mientras aguarda, como el resto del público, la aparición de Valery Gergiev, el director de orquesta, tiene la impresión de que, en su lugar, va a aparecer otra persona, disculpándose en su nombre. La tardanza en salir a escena de Valery Gergiev le hubiera resultado por completo inexplicable, si no hubiese apreciado que el silencio se hacía más denso y profundo.
Por fin, surge Valery Gergiev. No es alto, tiene un fino bigote, y sortea a los músicos, hasta colocarse frente a ellos. No hay pódium, ni el director lleva batuta. Ante los aplausos del público se vuelve y hace una ligera inclinación de cabeza. Luego, a pesar de que los aplausos no disminuyen, se gira hacia la orquesta y recorre con la mirada a los músicos, mientras oye los aplausos con indiferencia. Luego, baja los brazos, entrelaza las manos e inclina la cabeza, esperando que, de nuevo, se haga el silencio que penetra al salir a escena. El público parece comprenderlo, porque el silencio, en poco tiempo, recobra su pasada intensidad. Valery Gergiev parece más que escucharlo, medirlo. Y Guillermo Martínez se abrocha el botón de la camisa y se endereza la corbata, por respeto, a pesar de que Gergiev no lleva, si siquiera un lazo. Un silencio pesado, como un bloque de piedra se encaja en el auditorio.
Entonces, Valery Gergiev abre los brazos y muestra las palmas de las manos, destinadas a gobernar la orquesta. A Guilermo Martínez le parece que el público contiene la respiración. Y, de repente, el director extiende el brazo derecho con los dedos de la mano separados y, con uno de ellos, señala a las trompas, que inician la sinfonía pausadamente. Inmediatamente, el pulgar y el índice apuntan a los instrumentos de madera, que replican a las trompas, modificando su melodía, y la mano izquierda vuela sobre los violines, las violas, los chelos, los contrabajos, elevando su tono con bruscos movimientos de la mano, mientras la derecha repasa toda la zona de madera, y los fagotes, clarinetes, oboes, cada uno por su lado, entonan un canto que se entrelaza y sube de tono, hasta caer bruscamente, ante un ataque de toda la cuerda. Ahora, las manos de Valery Gergiev vuelan de un lado a otro, con los dedos separados y tensos, apuntando sin cesar los diversos instrumentos. Guillermo Martínez sigue hipnotizado con el vuelo de las manos de Valery Gergiev. Le recuerdan las que pintaba El Greco, a punto de iniciar el vuelo. Ahora, vuelan sobre toda la orquesta, deteniéndose momentáneamente, y remontando su vuelo incesante, de un lado para otro, mientras los dedos apuntan sin descanso los instrumentos. Percibe que los dedos meñiques casi siempre se dirigen a los contrabajos, y los índices al metal, pero tiene que rectificar: ahora son los corazones los que se enfrentaban al metal, y los anulares a la madera. De pronto, Valery Gergiev se enfrenta al primer chelo, y una especie de mondadientes surge de entre sus dedos y se clava en la panza del chelo, mientras el chelista se esfuerza en tocar, solitario, una melodía que aspira a lo más alto, en vano, pues es un clarinete quien usurpa su ascensión, elevando sus notas, cada vez más delgadas y suaves, como si quisiese remontarse al mismísimo cielo. Son las manos del director las que interrumpen su aspiración, aproximándose, hasta apagar las notas del clarinete. De pronto, los brazos del director comienzan una rotación incesante, impulsando a toda la orquesta en un crescendo atronador, y las manos rotan, incitantes, vigilando los instrumentos que se entregan a una orgía creciente, exasperante, dentro del estallido de la orquesta, hasta que las cuerdas de los violines estan a punto de saltar, y los carrillos de los músicos de explotar. Velerty Gergiev se detiene en seco, y la orquesta enmudece, como si hubiese sido derrotada.
Vicente Puchol